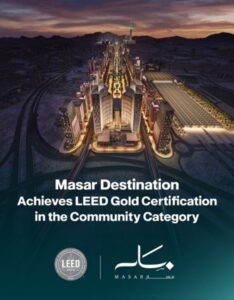«Fíjese, allá abajo, el valle verde», dice emocionada una joven japonesa que se ha puesto a mi lado. «Y allí, a la derecha, el Valle de las Espadas. ¿No es maravilloso?» Mientras, Mehmet demuestra una pasmosa habilidad para pilotar el globo: lo hace subir y bajar cuando le place.
Desde la altura, todo se ve mucho más claro. La luz de esta mañana es cegadora pero ni así logra disimular el espectáculo que estamos contemplando. Nos encontramos sobrevolando un mundo perdido de enhiestos pináculos que se alzan con formas inverosímiles y tonalidades anaranjadas contra el cielo; y montañas agujereadas, tanto, que parecen gigantescos quesos gruyére. ¡Dios, cuánta belleza!
La belleza nacida del dolor de la naturaleza y del hombre es la señal distintiva de Capadocia. Un triángulo cuyos vértices son las ciudades de Nevsehir, Kayseri y Nigde delimita una zona que posee un paisaje fantástico, seguramente único en el mundo, forjado por la labor conjunta de hombres y volcanes. Los primeros han ido desapareciendo en silencio generación tras generación; los segundos, el Hasan Dagi y el Erciyas Dagi, todavía se yerguen orgullosos, uno frente al otro, ambos cubiertos de nieves perpetuas, como para someter a hibernación la furia de fuego y cenizas que dio lugar a este altiplano. Bien sea la fantasía casi irreal de los paisajes, las iglesias rupestres o la presencia de misteriosas ciudades subterráneas, nada en Capadocia tiene equivalente en otras regiones del país.
 Descendemos lentamente. Nuestro vuelo ha finalizado. Hemos pasado 90 maravillosos minutos, inolvidables, aunque tenemos la sensación de que han sido solo cinco. Con los pies en la tierra, Mehmet nos entrega un diploma que certifica que, efectivamente, somos unos privilegiados por haber sobrevolado Capadocia. La ceremonia va acompañada de una copa de champagne, delicioso colofón para una experiencia vital.
Descendemos lentamente. Nuestro vuelo ha finalizado. Hemos pasado 90 maravillosos minutos, inolvidables, aunque tenemos la sensación de que han sido solo cinco. Con los pies en la tierra, Mehmet nos entrega un diploma que certifica que, efectivamente, somos unos privilegiados por haber sobrevolado Capadocia. La ceremonia va acompañada de una copa de champagne, delicioso colofón para una experiencia vital.