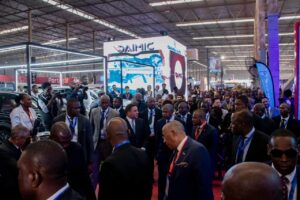Es sobre todo en la antaño villita pesquera de Las Terrenas donde el italiano, el francés o el español de España que se escucha no es solo el de los que están de paso sino, también, el de los que un día vinieron de vacaciones y ya no se fueron. Más que grandes resorts, a este rincón bohemio le han florecido hotelitos de colores que se confunden con casas antillanas y chiringuitos en los que enfrentarse sobre la arena a un asopado de camarones o una parrillada de pescados recién sacados del mar. Todo va a cámara lenta, salvo las parejas que se arrancan con un merengue en los bares que abrieron en las viejas cabañas de pescadores, o los conchos -mototaxis-, que por un puñado de pesos se atreven incluso a llevarle a uno hasta Santa Bárbara de Samaná o, como le dicen para abreviar, simplemente Samaná.
Es este el único lugar de la península que puede llegar a considerarse casi una ciudad y en el que encontrar cierto ajetreo, para los estándares locales, se entiende. A diferencia de lo que ocurre en el, tiempo atrás, importante puerto de Sánchez, en Samaná apenas queda nada de su arquitectura colonial. Un incendio a comienzos del siglo XX la arrasó, y lo poco que quedaba terminó de echarlo abajo el ex presidente Balaguer en su afán de modernizarla. Con lo único que no pudo fue con la iglesia que todos conocen como la churcha, por deformación del inglés church.
 Al templo lo salvaron los descendientes de quienes en 1824 llegaron a la península desde Estados Unidos, que eran metodistas, y a los que se debe que haya muchos apellidos como Kelly, King, Jones o Green en esos pueblitos del interior en los que las peleas de gallos se viven como una religión y las mujeres no disimulan su coquetería mientras se sientan a la fresca en el porche de sus bohíos a charlar con las amigas con los rulos puestos. Y a aquellos hay que agradecerles también recetas gloriosas como el arroz con coco o el hoy aperitivo favorito de los dominicanos: los yaniqueques -de Johny Cakes-; memorables sobre todo cuando una vendedora los va ofreciendo por los inmensos arenales blancos cercados por los cocoteros de las playas salvajes de Las Galeras, refugio de siempre de los dominicanos pudientes y el último secreto a voces que se reservan para sí los enamorados de esta isla.
Al templo lo salvaron los descendientes de quienes en 1824 llegaron a la península desde Estados Unidos, que eran metodistas, y a los que se debe que haya muchos apellidos como Kelly, King, Jones o Green en esos pueblitos del interior en los que las peleas de gallos se viven como una religión y las mujeres no disimulan su coquetería mientras se sientan a la fresca en el porche de sus bohíos a charlar con las amigas con los rulos puestos. Y a aquellos hay que agradecerles también recetas gloriosas como el arroz con coco o el hoy aperitivo favorito de los dominicanos: los yaniqueques -de Johny Cakes-; memorables sobre todo cuando una vendedora los va ofreciendo por los inmensos arenales blancos cercados por los cocoteros de las playas salvajes de Las Galeras, refugio de siempre de los dominicanos pudientes y el último secreto a voces que se reservan para sí los enamorados de esta isla.